Hay algunas preguntas que los padres, educadores y profesores temen especialmente.
"¿Cómo nacen los niños?", "¿qué pasa cuando una persona muere?", "¿qué es la guerra?".
La vida, la muerte, la sexualidad, la violencia y la agresividad son temas delicados de tratar. Si a esto añadimos la frecuencia con la que los medios de comunicación hablan y difunden imágenes relacionadas con estos temas, la situación se complica aún más.
Desde febrero de 2022, con el estallido de la guerra en Ucrania, y posteriormente, desde octubre de 2023, con la escalada del conflicto en la Franja de Gaza, la guerra ha invadido abrumadoramente nuestros hogares con noticias e informaciones a menudo contradictorias. Miradas atónitas y confusas se dibujan en rostros que de repente dejan de jugar y se vuelven interrogantes.
Las preguntas y la curiosidad nos llevan a plantearnos diversas cuestiones, por ejemplo, cómo hablar a los niños de la muerte y explicarles el concepto de guerra.
La guerra explicada a los niños: el papel de los padres
Tratar temas complejos con los niños es una verdadera responsabilidad pedagógica y psicológica para padres y profesores. Como padres, a menudo cometemos el error de pensar que los niños no pueden entender. Optamos por la ilusión de protegerlos y acabamos dejando solos a los niños a la hora de enfrentarse a los problemas con los que inevitablemente entran en contacto.
Según una revisión de la literatura sobre este tema (Perasso et al., 2025), hablar con los niños sobre la guerra es importante por dos razones principales:
- promover la educación para la paz (Shapiro, 2002),
- prevenir los traumas indirectos (Pine et al., 2005).
Sin duda, la exposición directa a acontecimientos bélicos o terroristas está fuertemente correlacionada con la posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático (TEPT). Sin embargo, la adquisición de información y noticias a través de los medios de comunicación, los discursos y las reacciones de los padres también pueden tener efectos traumáticos, aunque más moderados (Pine et al., 2005) o generar indefensión aprendida ante la guerra.
¿Por qué es importante hablar de la guerra con los niños?
El lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados. Hablar de un tema significa autorizarnos a pensar sobre él. Por eso es tan importante introducir el diálogo sobre el tema de la guerra con los niños.
Hablar de ello permite "normalizar" el contenido desde un punto de vista cognitivo, pero sobre todo emocional, lo que reduce el impacto traumático de temas con los que uno se toparía de todos modos en su proceso de crecimiento.
Vivimos en un sistema con tal nivel de interconexión que es realmente improbable pensar que podemos proteger a nadie de la exposición a un determinado tema. Hablar de la guerra con los niños es importante para evitar que accedan a los contenidos a través de los medios de comunicación o las redes sociales solos y sin posibilidad de mediación por parte del mundo adulto.
Hablar a los niños de la guerra: crear entornos seguros para hablar de emociones difíciles
La guerra, por desgracia, forma parte de nuestra historia desde tiempos remotos. Por lo tanto, negar su existencia entraña el riesgo de ser desprotector con los niños. Hablar de estos temas con los niños es fundamental por varias razones:
- Permite reconocer, afrontar y regular emociones como el miedo ante un acontecimiento, pero también la tristeza o la rabia y la agresividad que pueden estar en el origen de un comportamiento beligerante. Puede que esto no ayude a resolver conflictos a gran escala, pero puede proporcionar recursos útiles para afrontar los conflictos cotidianos con un comportamiento y una conciencia diferentes.
- Según la teoría del apego (Bowlby, 1969), el adulto sirve de base segura para el niño en el proceso de exploración. Enfrentarse a un cuidador que tiene miedo de abordar un tema puede transmitir inseguridad en la exploración del tema por parte del niño. El tema puede convertirse en algo excesivamente aterrador de lo que no se puede o no se debe hablar, como si no fuera posible pensar en ello. ¿Cómo se podrá afrontar cuando se hable del tema en clase o se vea en la pantalla de un televisor o un teléfono móvil?
- Los niños aprenden a tratar los temas críticos mediante la observación del comportamiento de los adultos, tal y como se expresa en la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977). Por lo tanto, un adulto que niega o teme abordar ciertos temas "enseña" al observador a hacer lo mismo.
- La teoría del desarrollo moral de Kohlberg (1984) subraya cómo los adultos pueden desempeñar un papel orientador para que los niños comprendan las consecuencias de su comportamiento e interioricen conceptos complejos.
- Para hablar de emociones complejas, primero es necesario crear un espacio de escucha, aceptación y apertura. Esto tiene lugar mediante la disposición a aceptar ciertos contenidos en primera persona. Si primero los negamos, resulta imposible permitir que la otra persona los reconozca, experimente y exprese. Tampoco hay que menospreciar las emociones complejas por las dificultades que entraña abordarlas. Encontrar las palabras adecuadas para el nivel de desarrollo de los niños, que no son adultos en miniatura, ni incapaces de comprender, es crucial para mejorar sus experiencias. En algunos casos, somos los adultos los que nos refugiamos en estas justificaciones para evitar contenidos que podrían disgustarnos.
Estrategias y consejos prácticos para hablar con los niños sobre la guerra
Las reconstrucciones históricas y los análisis políticos y económicos no son aptos para todas las edades. De hecho, la idea de la guerra en la mente de los niños sigue etapas precisas de desarrollo.
Según algunas investigaciones (Berti, 2000), los niños de siete años perciben la guerra como un enfrentamiento entre grupos desestructurados en el que prevalecen las dimensiones individuales. Posteriormente, serían capaces de interiorizar la competición por un elemento específico como desencadenante del acontecimiento bélico. Sin embargo, en esta etapa no serían capaces de distinguir entre diferentes situaciones, viviendo incluso los conflictos familiares o deportivos como una guerra en potencia.
Solo con la adolescencia, que según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es la fase en la que comienza a formarse un pensamiento abstracto capaz de inferir, pueden aceptarse explicaciones más complejas referidas a causas políticas y económicas.
Por lo tanto, parece necesario preguntarse cómo se puede explicar la guerra a los niños de primaria o incluso a los más pequeños. Una sugerencia puede venir del pasado. De hecho, la narración de fábulas sobre el tema parece ser una constante. Desde los tiempos de Homero, época en que la cultura se transmitía a través de la oralidad, se han utilizado fábulas para narrar la existencia. Una alternancia de conflictos violentos y tiempos de paz.
Así, la literatura antigua nos entrega la Batracomiomaquia o batalla de los ratones y las ranas. Ratones y ranas se enfrentan después de que el príncipe de los ratones, Hurtamigas, muera ahogado y el rey de los ratones, Roepán, declare la guerra a las ranas pensando che Hinchacarrillos, el rey de las ranas, hubiera ahogado adrede a su hijo. Solo la intervención de Zeus y la llegada de los cangrejos permite a los anfibios salvarse de la derrota.
También se pueden tomar prestados numerosos ejemplos de Esopo o Fedro, que permiten encontrar las palabras para relatar las emociones, complejidades y sufrimientos de ciertos temas complejos como la guerra. Narrar invitando al dibujo y a la construcción de nuevos cuentos puede ser una excelente manera de hacer fluir emociones, fantasías y ansiedades, así como de familiarizarse con conceptos difíciles.
Para los niños más pequeños, una sugerencia sobre el tema puede ser En la unión está el éxito: una historia de gallinas de Laurent Cardon.
Educar para la paz
Hablar de la guerra se convierte en el primer instrumento de la educación para la paz. En efecto, el hecho de permitir que circulen emociones y fantasías relacionados con la agresión, el conflicto y la violencia, ofrece la posibilidad de regular estas experiencias educando en la resolución de conflictos, la tolerancia, la cooperación, la coexistencia pacífica de individuos y grupos, y la armonía social.
Todo ello corresponde al término inglés peacebuilding. Es una responsabilidad a la que los adultos no pueden renunciar porque corresponde a la asunción de un compromiso preciso con la promoción del crecimiento humano, relacional y social de las nuevas generaciones.
¿Vivieron felices para siempre?
Sería reconfortante pensar que la conclusión por excelencia de un cuento de hadas se ajustaría también a la guerra entre Israel y Palestina explicada a los niños. Por desgracia, la complejidad de los escenarios geopolíticos, los intereses económicos y la crueldad humana no siempre nos permiten contar un final feliz.
Sin embargo, hablar a los niños de la guerra es fundamental para:
- fomentar la expresión de emociones complejas;
- no dejarles solos ante contenidos a los que correrían el riesgo de exponerse indirectamente a través de los medios de comunicación;
- promover una cultura basada en el respeto, la valoración de las diferencias y la capacidad de reconocer, abordar y resolver los conflictos mediante estrategias no agresivas;
- educar a las generaciones futuras en una armonía social diversa.
Tanto los padres como los profesores pueden convertirse en promotores de este intento de cambio, apoyados por profesionales de la salud mental y personal cualificado en psicología infantil.





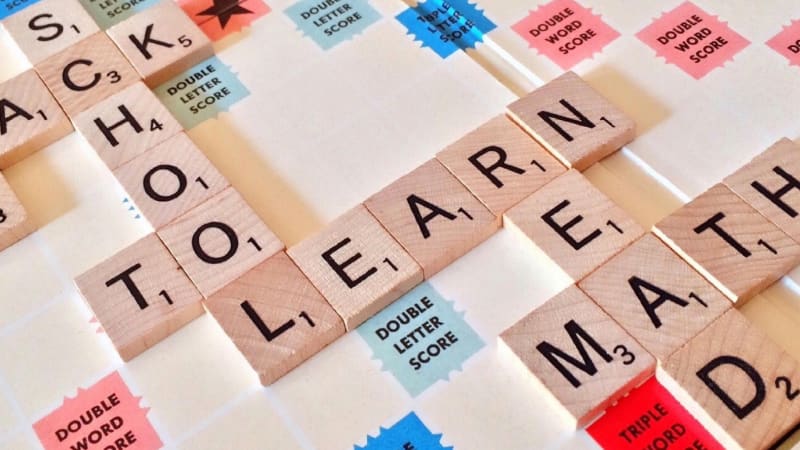
.jpeg)
